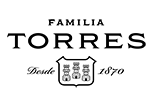En la primavera de 1906 Pablo Picasso visita Gósol con su compañera, Fernande Olivier. El último tramo del viaje tienen que hacerlo en mula. Llevaba pocas cosas: un poco de ropa, su caballete y unas cuantas cajas llenas de pinceles y aceites.
Al volver a París, ese mismo agosto, la pareja llevaba una pequeña caravana de mulas, señal evidente que Picasso había pintado mucho.
Lo más importante fue que había realizado algunas de las obras más significativas del arte moderno y de las más conmovedoras de todos los tiempos: figuras de una rara intensidad, dulces chicas suavemente tangibles a la vez que inmersas en una lejanía misteriosa, chicos envueltos en el misterio del espacio intemporal, todos juntos invadidos por un color entre ocre, carne y rosa salmón con toques de gris. Producían un efecto de silencio arrogante y amable, una fuerte sensación de encanto que se desprendía de la tierra pedregosa de aquel pueblo de los Pirineos, marcado por los siglos y por la clásica e intraducible belleza de la simplicidad.
La breve estancia en Gósol no solamente fue decisiva para la búsqueda artística de Picasso sino también para toda la evolución posterior del arte del siglo XX. Representaba el final de una etapa de investigación y el despertar de una nueva era.